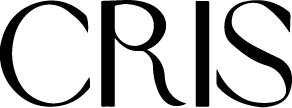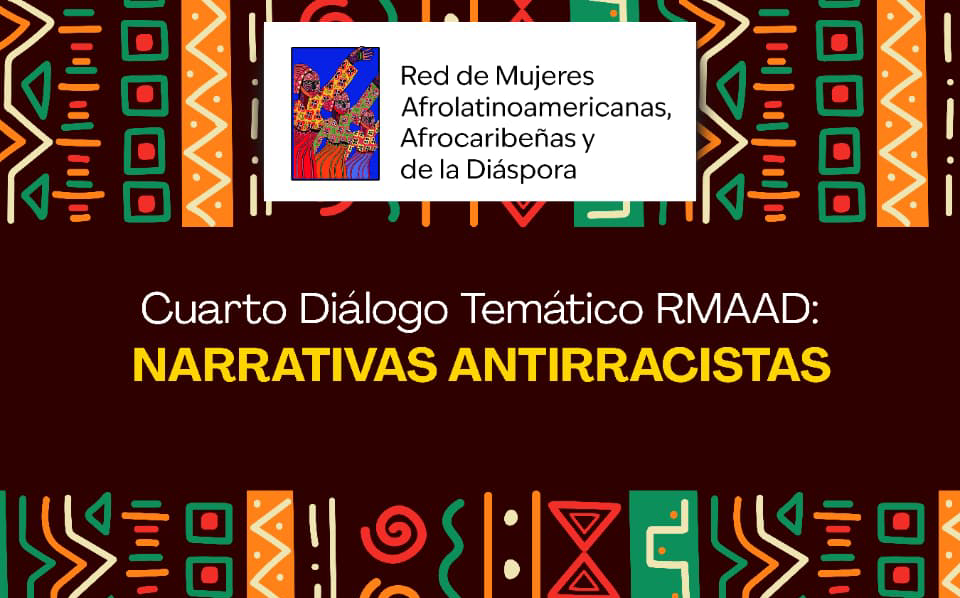By Constanza Luquéz · Spanish Article
Hace doce años transito espacios de voluntariado social y milito por lo que creo justo. A mis 13 años ya podía percibir que no todo el mundo vivía en un mismo contexto socio-económico. Ese despertar adolescente se fue transformando con el paso del tiempo, donde pude entender que involucrarse en causas sociales no se trata sólo de ocupar un lugar, sino de acompañar con ética, empatía y compromiso con la dignidad humana.
Sin embargo, aconteció un hecho marcó ese despertar: a mis 18 años salí a buscar mi primer trabajo porque quería percibir mi propio dinero sin depender tanto de mis padres. Allí, entendí por primera vez, de manera cruda, lo determinante que resulta la apariencia. Todavía recuerdo con claridad la frase de quien era entonces, la gerente de un local de ropa al contratarme: “Te llamé porque sos muy bonita, blanquita y de ojos claros.”
Ese comentario determinó mi forma de entender la desigualdad. A seis meses de salir de la secundaria, comprendí que el acceso a un trabajo no dependió de mi formación o de mis competencias, sino de algo racial y estético.
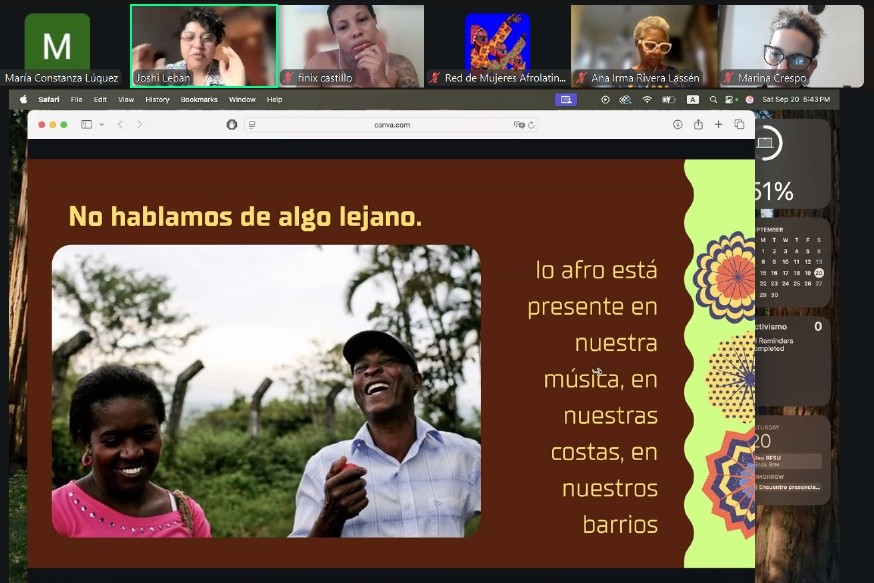
Aún (más allá de encontrarnos transitando 25 años del siglo XXI) entiendo que ser mujer ya implica desventajas en el mundo laboral y no, no me baso en una cuestión meramente discursiva, sino en datos estadísticos oficiales:
- El Foro Económico Mundial en su Reporte Global Sobre la Brecha de Género, afirma que aún faltan decenas de décadas para cerrar la brecha de género. Actualmente, queda el 31% para alcanzar la paridad.
- La Organización Internacional de Trabajo reveló que, la tasa de participación laboral de las mujeres es del 47% en contraste con un 72% de hombres.
Estos datos son consecuencia de fenómenos como la discriminación, la segregación ocupacional, las responsabilidades del cuidado (que, porcentualmente hablando, mayormente se les atribuyen a mujeres, adolescentes y niñas), costumbres sociales, elementos históricos, entre otros.
Pero si hablamos de mujeres racializadas, la desigualdad se profundiza aún más. Aquí el fenómeno responde, además, a la intersección de género + raza.
- El movimiento global Lean In fundado por Sheryl Sandberg, afirma que una mujer racializada gana un 36% menos que un hombre blanco y alrededor de un 12% menos que una mujer blanca.
- Según el Center for American Progress, un centro de investigación independiente estadounidense, las mujeres racializadas perciben el 69% del salario de un hombre blanco no hispano.
Este último dato nos arroja algo aún más interesante, el concepto “hombre blanco no hispano”, lo que significa que ser mujer racializada y de habla hispana en países anglosajones, vislumbra una desventaja mayor. En este sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo estableció que, en EE.UU., las mujeres hispanas alcanzan solo entre el 57-58% del salario de un hombre blanco no hispano.
Por su parte en América Latina, aunque los datos son más escasos, la realidad es alarmante:
- En Brasil, la tasa de desempleo de las mujeres afrodescendientes es del 16,6%, frente a un 10% en los hombres.
- En Uruguay, el desempleo de mujeres afrodescendientes llega al 15,1%, frente al 7,3% de hombres no afrodescendientes.
- De los 7 millones de personas que trabajan en el servicio doméstico en América Latina, 4,5 millones son mujeres afrodescendientes.
Aquí es importante remarcar que: la escasez de datos sobre las mujeres racializadas y la vulneración del acceso igualitario a estudios, trabajo y salario, no tienen que ver con su inexistencia, sino con su falta de visibilidad y la falta de políticas públicas en este sector poblacional.

En síntesis, los números que aquí expongo evidencian lo que no queremos ver: las mujeres racializadas enfrentan un doble sistema de exclusión que combina racismo y sexismo.
Claro está que este encuentro debía ser dirigido por mujeres racializadas, y fueron fundamentales las voces de:
- Miriam Franyé Morales Suárez (Puerto Rico) quien destacó que ninguna lucha debe apropiarse de otra; respetar la especificidad de la lucha antirracista es clave.
- Bennedita (que no logré encontrar su apellido, pero su reflexión es igual de importante) nos recordó que “abordar narrativas antirracistas implica reescribir el imaginario colectivo, dignificar memorias silenciadas y movilizarnos desde la raíz”.
- Joshi Leban (El Salvador): subrayó que la lucha contra el racismo es colectiva, aunque las mujeres racializadas aún sean relegadas en espacios de representatividad.
- Sandra Chagas (Uruguay/Argentina) y María Crespo (Argentina) señalaron la falta de apoyo financiero y de visibilidad del racismo fuera de las grandes capitales y la importancia de la lucha de las pequeñas comunidades de las provincias Argentinas.
- Finix Castillo y Milene Molina remarcaron la necesidad de escuchar, reconocer y visibilizar las voces de las compañeras racializadas.
Aquí, me gustaría remarcar la importancia de generar alianzas éticas, comprendiendo cuál es el espacio y el rol que nos toca asumir y respetando el espacio de acción colectiva desde la escucha activa.

Es trascendental detectar la urgencia de visibilizar las memorias históricas silenciadas.
Yo no soy una mujer racializada, pero creo que el liderazgo ético exige consciencia activa: reconocer las desigualdades estructurales no se trata de hablar en el lugar de otras personas, sino más bien, se trata de abrir, respetar y acompañar en los espacios donde las personas damnificadas sean las voces protagonistas.
Como mujeres, como activistas, como profesionales, es necesario cuestionar los espacios que ocupamos y preguntarnos cómo llegamos a reproducir desigualdades incluso desde las mejores intenciones y si realmente estamos abriendo espacios de voz real a las mujeres racializadas, afrodescendientes y de pueblos originarios.
Como sociedad, es importante reconocer que el racismo estructural no es un problema de “otras” personas, sino una problemática política, social y laboral que atraviesa nuestras sociedades y que requiere consciencia colectiva.
Si tengo que hacer un llamado a la acción claro, sería:
- Desde un rol gubernamental/político: crear políticas públicas que resguarden el derecho de las mujeres racializadas al acceso igualitario a educación, trabajo y salario y condiciones de vida dignos.
- Organismos no Gubernamentales: generar alianzas éticas y colaborar e impulsar la visibilidad de movimientos y problemáticas vigentes.
- Creadores de contenido: utilizar el alcance y visibilizar la problemática, contar la parte de la historia que ha sido negada.
- Educadores/Investigadores: vislumbrar la existencia de la desigualdad de género existente teniendo en cuenta la interseccionalidad.
- Participación activa en espacios de diálogo para la escucha y el aprendizaje desde las experiencias compartidas.
Como los datos lo demuestran: el desafío aún es grande pero también ineludible que no hay igualdad de género sin igualdad racial.

References:
- World Economic Forum. (2025). Recovered from https://www.weforum.org
- CLACSO. (2025). https://www.clacso.org/
- https://tierradepazorg.com/tiela-ri-pa-colombia/
- https://tierradepazorg.com/nah-baazal-guatemala/
AI Tools and Sources:
- Chat GPT.
- GOOGLE Search.